El despertar de la señorita Prim
Natalia Sanmartín Fenollera
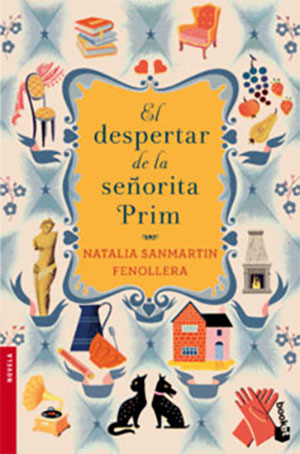
La señorita Prim no se volvió para contemplar por última vez la casa y el jardín. De acuerdo con sus deseos, expresados con la firmeza de una orden militar, ni los niños, ni la cocinera, ni las muchachas del pueblo, ni siquiera el hombre del sillón acudieron a despedirla a la puerta. A la señorita Prim no le gustaban las despedidas.
Pese a todas aquellas injustas acusaciones de sentimentalismo, era muy consciente de que no le gustaban las escenas emotivas, no sabía manejarlas, no acertaba nunca con el tono preciso para abordarlas. A él no le ocurría aquello, meditó mientras se arrebujaba en el asiento trasero del coche y miraba a hurtadillas el serio rostro del jardinero. Él sabía siempre, o casi siempre, cómo comportarse. Era capaz de mantener la mirada, la sonrisa o la seriedad justa en cada instante. La señorita Prim creía que ello tenía que ver con sus modales. No aquellos modales que pueden adquirirse leyendo reportajes en revistas y semanarios, tampoco los modales que suelen encontrarse en los libros sobre protocolo y etiqueta, ni siquiera los modales de que hacen gala las personas que presumen de tener buenos modales. Nada de ello tenía que ver con aquello que él poseía. Tal vez porque lo que él tenía y ella apreciaba no consistía en algo que se pudiese leer, estudiar o imitar. No se enseñaba y tampoco se aprendía, simplemente se respiraba. Parecía tan natural, tan sencillo, tan íntimamente unido al que lo exhibía que sólo después de algún tiempo, sólo tras unas semanas o incluso unos meses, uno caía en la cuenta de lo sereno y armonioso de aquel comportamiento. Ni los semanarios, ni los libros de protocolo, ni los cursos por correspondencia podían competir con esa clase de modales. Era un código perfeccionado por siglos de práctica, respirado desde la cuna, inspirado en los olvidados albores del amor cortés y la caballería. Mientras meditaba sobre aquello, el coche conducido por el jardinero dobló un recodo de la carretera y dejó ver la enorme y sólida estructura de la abadía de San Ireneo. La bibliotecaria contempló sus viejos muros de piedra, admiró la belleza regular de sus líneas y a continuación consultó su reloj. Le sobraba tiempo para llegar a la estación.
Había salido con casi dos horas de antelación, cuando el trayecto hasta allí en automóvil no consumía más de media. La señorita Prim era una firme defensora no ya de la puntualidad, sino y, sobre todo, de la previsión. En honor a la previsión había decidido ir a la estación con dos horas de antelación y para gloria de la previsión, en aquel momento, en aquel justo instante, sin saber por qué y sin saber siquiera cómo, acababa de experimentar un intenso deseo de conocer al viejo monje que habitaba aquellos muros. Aquel anciano que durante el largo y frío invierno en San Ireneo de Arnois había cuidadosamente decidido evitar.
—¿Podríamos detenernos un momento en el monasterio? —preguntó al jardinero. —Naturalmente, señorita. ¿Acaso quiere usted comprar algo de miel? —No —respondió mirando al hombre a través del espejo retrovisor—. En realidad, me gustaría hablar un momento con el pater. —¿Con el pater? —preguntó éste con extrañeza—. ¿Está usted segura? —Muy segura —dijo ella elevando su barbilla con firmeza—. ¿Podría usted ayudarme? —No faltaba más —aseguró el jardinero mientras tomaba el desvío que bordeaba los campos de labor y llevaba directamente hasta la puerta de la abadía. Tras unas gestiones con el monje encargado de la portería, la señorita Prim cruzó la puerta del monasterio y fue conducida a la hospedería, donde le pidieron que esperase unos minutos. Allí contempló las desnudas paredes de la estancia hasta que un joven monje con un delantal de trabajo sobre el hábito la saludó con una sonrisa y la invitó a seguirle hasta la huerta. —Está tomando el fresco —dijo como única explicación y sin reparar en lo incongruente de sus palabras en una mañana en la que el termómetro marcaba varios grados bajo cero.
Tras atravesar un largo corredor, cruzar un austero y silencioso claustro y adentrarse en la pequeña huerta, la bibliotecaria fue conducida hasta un rincón en el que un hombre muy anciano se hallaba sentado. —La señorita Prim ha venido a verle —dijo el joven religioso antes de indicar con un gesto a la bibliotecaria que se acercase. El anciano se incorporó, despidió con una suave sonrisa al monje e invitó a la visitante a sentarse a su lado. —Siéntese, por favor —murmuró—, la estaba esperando. —¿Esperarme? —preguntó ella con la inquietud de quien sospecha que está siendo confundido con otra persona—. No sé si sabe usted quién soy, padre, me llamo Prudencia Prim y he estado trabajando varios meses como bibliotecaria en… —Sé perfectamente quién es usted —la interrumpió suavemente el monje— y la esperaba. Ha tardado mucho. La señorita Prim contempló el arrugado rostro del anciano y su frágil y delgado cuerpo y se preguntó si aquel hombre estaría en sus cabales. —Ellos me han hablado mucho sobre usted —dijo mirándola con unos ojos en los que ésta creyó adivinar una sombra de regocijo. —¿Ellos? ¿Se refiere usted al hombre para el que trabajo? —Me refiero a toda la gente que la conoce y que la aprecia. La bibliotecaria enrojeció de satisfacción. Jamás se le hubiese ocurrido que alguien pudiera haber ido a visitar a aquel monje nonagenario para hablarle sobre ella. No había pensado nunca que su presencia pudiese atravesar aquellos férreos muros y penetrar en la silenciosa y profunda rutina del anciano benedictino. Antes de que pudiese volver a hablar, el monje dijo: —Se marcha usted a Italia. La señorita Prim contestó que, en efecto, así era.
—¿Por qué? —¿Por qué? —Eso es. La bibliotecaria frunció ligeramente el ceño. Se resistía a explicar todas las razones y vicisitudes que habían motivado su marcha. Todo aquello formaba parte de su vida privada y ella no tenía motivo alguno para hacer participar a aquel anciano de su vida privada. Por otra parte, ¿cómo explicar por qué se iba? Aún más, reflexionó de pronto, ¿sabía realmente por qué se iba? —Supongo que no lo sé del todo. Si pregunta a la gente que me conoce recibirá muchas respuestas. Unos le dirán que me voy porque he sufrido un desengaño sentimental, otros le explicarán que me voy porque necesito desprenderme de cierta dureza moderna y aún habrá algún grupo que asegurará que voy en busca del matrimonio. El monje sonrió de pronto, y su sonrisa, franca y serena, hizo relajarse de inmediato a su invitada. —Y usted —volvió a insistir con suavidad—, ¿por qué cree que se va? —No lo sé —respondió ella con sencillez. —Las personas que abandonan un lugar sin motivo o bien huyen de algo o buscan algo. ¿En cuál de esos dos grupos cree estar usted? La bibliotecaria meditó largamente la respuesta. Cuando volvió a hablar, observó que el anciano tenía los ojos cerrados. —Me parece que en ambos —dijo en voz baja ante el temor de que se hubiese quedado dormido—, tal vez eso sea lo que deba averiguar. El monje abrió los ojos lentamente y contempló la huerta cubierta de nieve. —Permítame que le pregunte algo — dijo, como si no hubiese oído las últimas palabras de su visitante—: ¿cómo cierra usted las puertas? ¿Las deja entreabiertas, las empuja suavemente o tal vez las cierra de golpe? La señorita Prim abrió los ojos sorprendida, pero inmediatamente recuperó la compostura. Ahora estaba segura, aquel anciano había perdido la cabeza. —Creo que las dejo entreabiertas o las empujo suavemente. Nunca doy portazos, eso desde luego. —A los cartujos, durante su noviciado, se les enseña a cerrar las puertas volviéndose para activar cuidadosamente su mecanismo, sin empujarlas ni dejar que se cierren solas. ¿Sabe por qué se les exige eso? La señorita Prim respondió que no acertaba a imaginárselo. —Para que aprendan a no apresurarse, para que aprendan a realizar una cosa detrás de la otra, para entrenarlos en la mesura, en la paciencia, en el silencio y la observancia de cada gesto. —El anciano hizo una pausa—. Se preguntará usted por qué le cuento esto. Se lo cuento porque ése es el espíritu con el que hay que emprender un viaje, cualquier viaje. Si lo realiza apresuradamente, sin reposo ni pausa alguna, volverá sin encontrar lo que busca. —El problema —respondió la bibliotecaria después de meditar aquellas palabras— es que yo no sé qué estoy buscando. El monje la miró con ojos compasivos.
—Entonces quizá el viaje le permita averiguarlo. La señorita Prim suspiró. Había temido que el viejo monje tratase de adivinar los agujeros negros de su vida, había temido que la taladrase con la mirada y adivinase hasta el más oscuro de sus secretos. Pero aquel hombre no era nada más que un viejecito amable y cansado, no el terrible visionario con un pie en cada mundo que ella había temido encontrar. —Me habían dicho que era usted capaz de leer en las conciencias. Me advirtieron que me diría cosas que me sorprenderían y me turbarían —dijo de pronto.
El anciano se estremeció bajo el viejo hábito y después habló con una extraña dulzura. —Hace muchos años, cuando yo era sólo un joven, tuve un maestro. Él me enseñó que el sacerdote, todo sacerdote, debe ser siempre un caballero. La bibliotecaria parpadeó sin comprender. —Ha venido usted aquí con el temor de que yo le dijese algo que la asombrase, la turbase o la agitase. ¿Qué clase de cortesía sería la mía si hubiese obrado así la primera vez que viene a verme y sin haberme pedido apenas consejo? No tenga miedo de mí, señorita Prim. Estaré aquí para usted. Estaré aquí esperando a que encuentre lo que busca y a que regrese dispuesta a contármelo. Y puede estar segura de que estaré con usted, sin salir de mi vieja celda, incluso mientras lo busca. —Se puede ir al fin de mundo sin salir de una habitación —murmuró la bibliotecaria. —Me han dicho que valora usted la delicadeza y que añora la belleza — continuó el anciano—. Busque entonces la belleza, señorita Prim. Búsquela en el silencio, búsquela en la calma, búsquela en medio de la noche y búsquela también en la aurora. Deténgase a cerrar las puertas mientras la busca, y no se sorprenda si descubre que ella no vive en los museos ni se esconde en los palacios. No se sorprenda si descubre finalmente que la belleza no es un qué, sino un quién. La bibliotecaria miró el rostro del anciano benedictino y se preguntó qué habría podido enseñarle si hubiese aceptado ir a verle antes, tal y como le había sugerido su amigo Horacio. Después, el frío intenso la hizo mirar el reloj. Se hacía tarde y el tren esperaba. —Me temo que debo irme —dijo—. Le agradezco sus palabras, pero se hace tarde y tengo que llegar a tiempo a la estación. —Váyase —dijo el anciano—, no debe llegar tarde. No es forma de comenzar un viaje tan importante como el que va usted a emprender. La señorita Prim se puso de pie y se despidió con calurosa cortesía. Luego echó a andar hacia el edificio de la abadía, pero antes de terminar de cruzar la huerta volvió sobre sus pasos y preguntó al anciano, que seguía sentado en el banco: —Pater, quisiera preguntarle algo. Durante estos meses he escuchado decir muchas cosas sobre el amor y el matrimonio. Me han dado muchos consejos, me han expuesto una multitud de teorías. Dígame, ¿cuál es, a su juicio, el secreto de un matrimonio feliz? El monje abrió los ojos como si aquélla fuese la primera vez que escuchaba una pregunta semejante. Sonriendo, se levantó con dificultad y se acercó despacio a la bibliotecaria. —Como comprenderá fácilmente, yo no puedo saber mucho de eso. En realidad, ningún hombre dedicado a Dios desde su primera juventud, como es mi caso, puede hacerlo. Seguramente las personas que le han dado esos consejos saben lo que es el matrimonio y pueden decir de él muchas más cosas de las que yo pueda decir. Y sin embargo… —¿Sin embargo? —preguntó la señorita Prim, dolorosamente consciente de la velocidad del minutero de su reloj.
—Sin embargo, creo poder decirle lo que constituye el corazón sobrenatural del matrimonio, aquello sin lo que éste no puede llegar a ser más que un castillo de naipes colocados con mejor o menor fortuna. —¿Y es? —insistió la bibliotecaria, impulsada por el febril deseo no ya de dejar puertas entreabiertas, sino de cerrarlas a portazos. —Y es, querida niña, que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres. Atónita ante aquella respuesta, la señorita Prim abrió la boca para replicar, pero el recuerdo del reloj se lo impidió. Estrechó la mano al viejo monje, dio media vuelta y abandonó apresuradamente la abadía de San Ireneo rumbo a la estación de tren.



 Comentarios (0)
Comentarios (0)