El amor que personaliza
El otro para mí y yo para el otro

En determinadas circunstancias de trato desconsiderado es frecuente oír al agraviado reivindicar enérgicamente su condición de persona. ¡Cuidado, oiga: yo soy persona, no un animal, y me merezco otra consideración!. Exhibimos las expresiones dignidad de la persona, derechos humanos, como conquistas que nos parecen de hoy y de las que nos sentimos justamente orgullosos, a pesar de que, con frecuencia, el uso de dichas expresiones no son referente de verdadera valoración de la persona, sino el reclamo para reivindicaciones que, en el fondo, suponen negación de ese mismo valor, o coartadas para adquirir posiciones de ventaja social frente a otras personas o grupos de personas. Estas desviaciones, sin embargo, no deben debilitar la fuerza de esa convicción colectiva del valor casi sagrado de la realidad persona. Homini homo sacra res dirá Séneca.
El hombre es alguien no algo- que no tiene igual en ninguna de las realidades que nos rodean. El ser humano es una sustantividad de propiedad, como vendrá a decir Zubiri, Es decir: es una unidad completa que se posee a sí misma y que tiene la capacidad de darse a sí misma (porque y cuando se posee). Es, pues, indiviso (no es divisible) e insumiso (no es sumable). No es reducible ni a la estructura, ni a la clase social, ni a la bioclase, ni a la etnia Es imposesible, irreductible, impenetrable. No tiene valor de medio, sino que es fin en sí mismo. No tiene, pues, valor relativo, sino que es valor absoluto. En consecuencia, no tiene precio, sino que tiene dignidad.
Esta peana sobre la que nos elevamos en sucesivas conquistas y que es el soporte de toda obligación moral, ¿qué fundamento real tiene? Adela Cortina, en un arranque de honradez intelectual afirma en Ética mínima: el concepto del valor absoluto de la persona ( ) y la certeza en la realización de una comunidad humana perfecta no constituyen originariamente saber racional no nacen de la razón-, sino saber revelado. E interesa incidir en la denominación de este tipo de saber, porque el término revelación expresa que lo conocido mediante ella no puede ser un mero producto humano, sino que tiene que proceder de otro (Madrid, 1992, pág 238-239).
En efecto: difícilmente se podría expresar más claramente el fundamento de la dignidad humana que en la forma en que lo hace el Génesis al situar al hombre como el resultado de un especial acto creador de Dios que lo hace a su imagen y semejanza, portador del mismo espíritu de Dios. Más tarde los textos sagrados nos fundamentarán esa dignidad en algo que va mucho más allá: en la filiación divina. El mismo Habermas, uno de los iconos más connotados del pensamiento laico actual, llega a firmar: Es importante ver que en el relato bíblico creación y libertad son conceptos solidarios: sólo porque existe asimetría entre Dios y el hombre, sólo porque el hombre debe su ser a un acto creador y no a la necesidad natural, puede el hombre ser concebido como libre. (J. Ratzinger- J. Habermas. Dialéctica de la secularización. Ed. Encuentro.- Madrid. 2006. Pág. 11).
Pero si el hombre es un valor absoluto, alguien que vale por sí mismo (aunque no para sí mismo); si se predica de él una tal superioridad axiológica, ¿cuál es la respuesta que demanda la presencia de dicho valor? Porque proclamar la dignidad de la condición humana no es sólo la reivindicación de un derecho, un simple acto de autoafirmación frente al cosmos. La proclamación de la dignidad humana implica una respuesta ética a la existencia del otro que está ante mí. Afirmar un valor supone siempre admitir la necesidad de una respuesta proporcional al mismo. Y esa respuesta comienza por lo más elemental: la atención. No hay acto más despersonalizador, quizás más inhumano, que el trato indiferente con el otro. En realidad es un mal-trato. A partir de ahora, para mí, como si no existiera , se oye decir con ánimo de castigo respecto a alguien de quien se ha recibido una ofensa o una decepción.
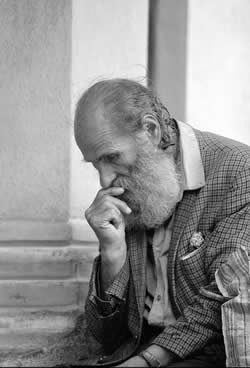
Más allá de la atención se sitúa el respeto. Frente al otro ser humano realidad sagrada para el ser humano que yo soy- no es suficiente la tolerancia (soportarlo); es preciso tratarlo con miramiento (respicere, mirar- respeto), con el cuidado y la delicadeza con que se trata al oro en paño. Desgraciadamente al perderse lo que en otras épocas se denominaban buenos modales, se ha ido perdiendo la ritualización social del respeto. Y al romperse el continente, se ha derramado irremediablemente el contenido.
Ese respeto, cuidado o miramiento se hace activo, se actualiza a través de una nueva exigencia: la solidaridad. En rigor, se trata del sueldo o la moneda (solidum) que es obligado pagar al otro por su condición de persona. El pago proporcionado a la calidad ontológica del otro ser humano por el mero hecho de ser persona y estar ahí, es mi compromiso en la búsqueda del bien que le corresponde; sentirme, en el fondo, responsable de él.
Atención, respecto, solidaridad que forman el entramado básico de la respuesta de valor más personalizada y personalizadora: el amor. En efecto: en el amor auténtico el otro para mí y yo para el otro nos convertimos en seres singulares y únicos: personas. No somos el hombre o la persona que, en tanto que conceptos, no son más que cosas, sino un yo y un tú irrepetibles, insustituibles, incluso imprescindibles uno para otro. Es la respuesta proporcionada máxima que se puede dar al valor de ser persona. El otro a quien se dice amar no vale porque satisface mis necesidades o mis apetitos (me apetece). Vale porque es persona. Con unas excelencias específicas que le hacen valioso como persona que las posee. Pero, en todo caso, el amor auténtico siempre es una respuesta al valor persona. Conviene filtrar muy bien los movimientos anímicos para evitar posteriores consecuencias no deseadas. En el sueño de "El gran divorcio" C. S. Lewis nos hace aparecer en la eternidad a una dama, Sarah Smith, que habla con uno de sus amantes encadenados. En el diálogo el acompañante le pregunta: "¿Quieres decir que no me amabas en verdad en los viejos tiempos?" Ella responde: "Mi amor encerraba un verdadero amor; pero lo que abajo llamábamos amor era sólo un anhelo de ser amada. Yo te amaba a ti por amor hacia mí misma: porque te necesitaba" (Barcelona. 1997. Pág. 135).
Efectivamente: se da valor al agua porque y cuando se tiene sed. En este caso, el origen del valor está en la sed, no en el agua. Es el valor de cosa. Pero cuando se trata de la persona, ésta tiene valor independientemente de la necesidad que se tenga de ella o de la satisfacción que produzca. Y la respuesta más elevada a ese valor es el amor. Por ello, cuando a la persona se la valora (se dice amarla) solamente por la satisfacción que produce (en el orden sensible y apetitivo, en el orden social, en el económico, en el intelectual, etc.), se la cosifica, se la reduce, se la aliena. Es una perversión ética. Aunque ello se haga camuflado en los más bellos sentimientos. Me apetecía ya tener un hijo. Los nuestros son todos hijos deseados. En el fondo, lo que se afirma en estos casos es que el hijo vale porque responde al apetito (apetecer), al deseo, de la maternidad o paternidad. No es fin en sí mismo, sino que se ha convertido en medio para proporcionar una satisfacción o una felicidad, si así se desea decir, subjetiva. El origen del valor del hijo en estos casos, en último análisis, no está en la persona del hijo, sino en el deseo o la necesidad de tenerlo (¿poseerlo?) y ejercer con él una maternidad o una paternidad gratificantes. Y, como quiera que desde el más rancio freudismo nos han convencido que la salud mental depende de la satisfacción del deseo, si se presentase a la vida sin desearlo, se lo elimina alegando riesgo para dicha salud mental. Y cuando, recibido al hijo, el ejercicio de la maternidad-paternidad no resulta gratificante porque entra en conflicto con otros apetitos, deseos o necesidades apremiantes, se renuncia al ejercicio responsable y se buscan sustitutos o se proyecta sobre ellos las propias insatisfacciones. Probablemente una de las manifestaciones más actuales de esta relación cosificadora sea el miedo y la renuncia a ejercer de padres. La permisividad no deja de ser una forma de abandono para no perturbar ese fondo de deseos.
En contraste con esa falsa perspectiva de amor materno y paterno, se sitúa la ética de la aceptación. Un hijo puede anunciar su venida en momentos en que no se desea, no se apetece, no responde a la satisfacción de necesidad alguna. La aceptación consciente y decidida es tanto como afirmar su valor solamente porque es persona-hijo y está ahí. Vale por sí, porque es un fin en sí mismo, porque es un valor absoluto. Solamente por eso es digno de todo el amor materno y paterno, aunque haya sido inoportuna su llegada o haya llegado mermado de talentos. La aceptación, no el deseo, es la respuesta que corresponde al valor persona. Este es el amor que personaliza. Por eso afirmamos que el derecho de los hijos a tener padres que les den la seguridad afectiva que los personaliza, es anterior al derecho de los padres a tener hijos.
Pero es de intuir que este amor personalizador a los hijos solamente es posible cuando está asentado y precedido por el ejercicio personalizador del amor esponsalicio. Es decir por el amor de un hombre y una mujer que se responden mutuamente a la condición de personas (y, en consecuencia se tratan como tales); de personas poseedoras de especiales excelencias, quizás, de belleza, de inteligencia, de bondad, etc., pero todas ellas cualidades que realzan y testifican el valor de persona de quien se considera digno de amor. Ni la belleza, ni la inteligencia, ni la bondad son objeto del amor esponsalicio, sino la persona que las posee. Ni siquiera la previsión de ser buen padre o buena madre para los hijos que se desean tener puede ser fundamento del amor entre los esposos. Si así fuera se estaría reduciendo a la persona correspondiente a la categoría de medio. (Por aquí comienzan frecuentemente a descarrilar muchos matrimonios y, con ello, la familia).

Por ello, la principal garantía de construcción de una personalidad madura y equilibrada de los hijos está en el cultivo del amor de los esposos que, en tanto que personas dignas de amor, valen por sí mismos, según el orden del amor (ordo amoris). O mejor: según un amor ordenado. Si, según este orden, la génesis de los hijos ha de ser fruto del amor de un hombre y una mujer, la epigénesis (la construcción de su personalidad) ha de seguir siendo consecuencia de ese mismo amor.
EXCURSO:
Quizás se pueda aplicar analógicamente el mismo esquema de reflexión a la actividad apostólica. Dios vale por sí mismo, importa por ser Dios. No como medio para alcanzar ningún otro fin por noble y santo que parezca. También podríamos afirmar que la respuesta al valor Dios es el amor que cabe en la condición de un ser creado. La fecundidad apostólica, al igual que la fecundidad de los padres, no puede ser sino fruto de amor. Y el amor no es una acción, sino una contemplación. Una contemplación que crea. Es una verdadera patología reducir a Dios a medio para conseguir justicia, promoción humana, proselitismo La fecundidad del apóstol no depende de su capacidad, de su entusiasmo, de su generosidad, de su audacia, de su heroísmo Como la fecundidad educadora del matrimonio en la familia, depende del encuentro diario del apóstol con su Señor.



 Comentarios (0)
Comentarios (0)